Sin el brillo verbal de la novela modernista brasileña, ni la sentimentalidad folklórica del sertão que a veces deslumbra a quienes no conocen la intemperie, Vidas secas tiene otra cosa: hueso, sequedad, un lenguaje podado hasta la médula. Graciliano Ramos, que fue autodidacta, preso político y empleado público, no parece haber escrito esta novela; parece haberla cincelado en piedra con los nudillos. Árido hasta el punto de volverse abstracto, el sertão que retrata no es decorativo ni pintoresco. Un paisaje tan seco que los personajes no caminan sobre la tierra: se consumen con ella. Hay cuatro personas, una perra y una vaca, y sin embargo no hay historia. Hay hambre, hay sol, hay silencio.
Fabiano, el protagonista, no es un héroe ni un mártir. Es un analfabeto que no entiende a sus patrones, que le teme a las palabras largas, y que sospecha –con razón– que el mundo está diseñado para que él pierda. Su mujer, Doña Vitória, quiere un hijo que sepa hablar, que sepa contar, que no tenga que arrastrarse por la vida como un bicho. Los hijos, que apenas aparecen como sombras, aprenden desde temprano que el lenguaje no es un juguete, sino una forma de poder. Más que personas, todos ellos son fragmentos de una vida que ya está rota antes de que empiece. La perra, Baleia, quizás es el único personaje verdaderamente trágico: porque ama y sueña, y por eso muere mal.
Estos seres sobreviven en el sertón brasileño, donde el sol no perdona y la tierra no les da nada, ni siquiera el derecho de protestar. Ramos va despojando a sus criaturas de lo que podría ser una ilusión, una chispa de esperanza, una posibilidad de escape. El sertón es un espacio que vacía a sus moradores, los reduce a lo esencial: comer, caminar, callar. Y todo esto, mientras la lengua misma parece resecarse.
El estilo de Ramos, seco y brutal, no busca adornar la miseria, mucho menos trocarla en exotismo. Ningún atavío, ninguna compasión. Cada capítulo parece, así, una baldosa reseca donde apenas germina una emoción: culpa, rabia, desesperanza. En un momento, Fabiano entra en la ciudad. Intenta hablar con un funcionario, fracasa, es humillado. No entiende nada, pero entiende todo. La escena, que dura una página, dice más sobre el poder y el lenguaje que cien tratados de sociología. Ramos entiende –como pocos– que la violencia más honda no es la que golpea la carne, sino la que arrasa el sentido.
En el mapa del modernismo brasileño, Vidas secas –cuya primera edición data es de 1938– no ocupa el centro, pero sí una zona crucial: la del silencio. Mientras Guimarães Rosa desarma y rearma el idioma como si jugara con dinamita –construyendo una lengua que es casi un canto al delirio, Graciliano Ramos hace lo opuesto: lo despoja todo. Rosa escribe con exceso; Ramos, con hambre. No hay invención lingüística ni neologismo tropical en Vidas secas, sólo un portugués rasposo, cortado al cuchillo, que parece haber sido escrito por alguien que sabe que las palabras no salvan, y que muchas veces estorban. Si Rosa buscaba el alma mítica del sertão, Ramos entrega su esqueleto. Y aun así –o por eso mismo– los dos terminan hablando de lo mismo: de lo insoportable que es estar vivo en un mundo implacable.
Episódica, como si se tratara de cuadros desmontables, árida y circular, Vidas Secas no es una novela sobre el hambre, el desamparo o la sequía; es una epopeya menor sobre lo que queda cuando todo eso ya no puede nombrarse.
30 de abril, 2025
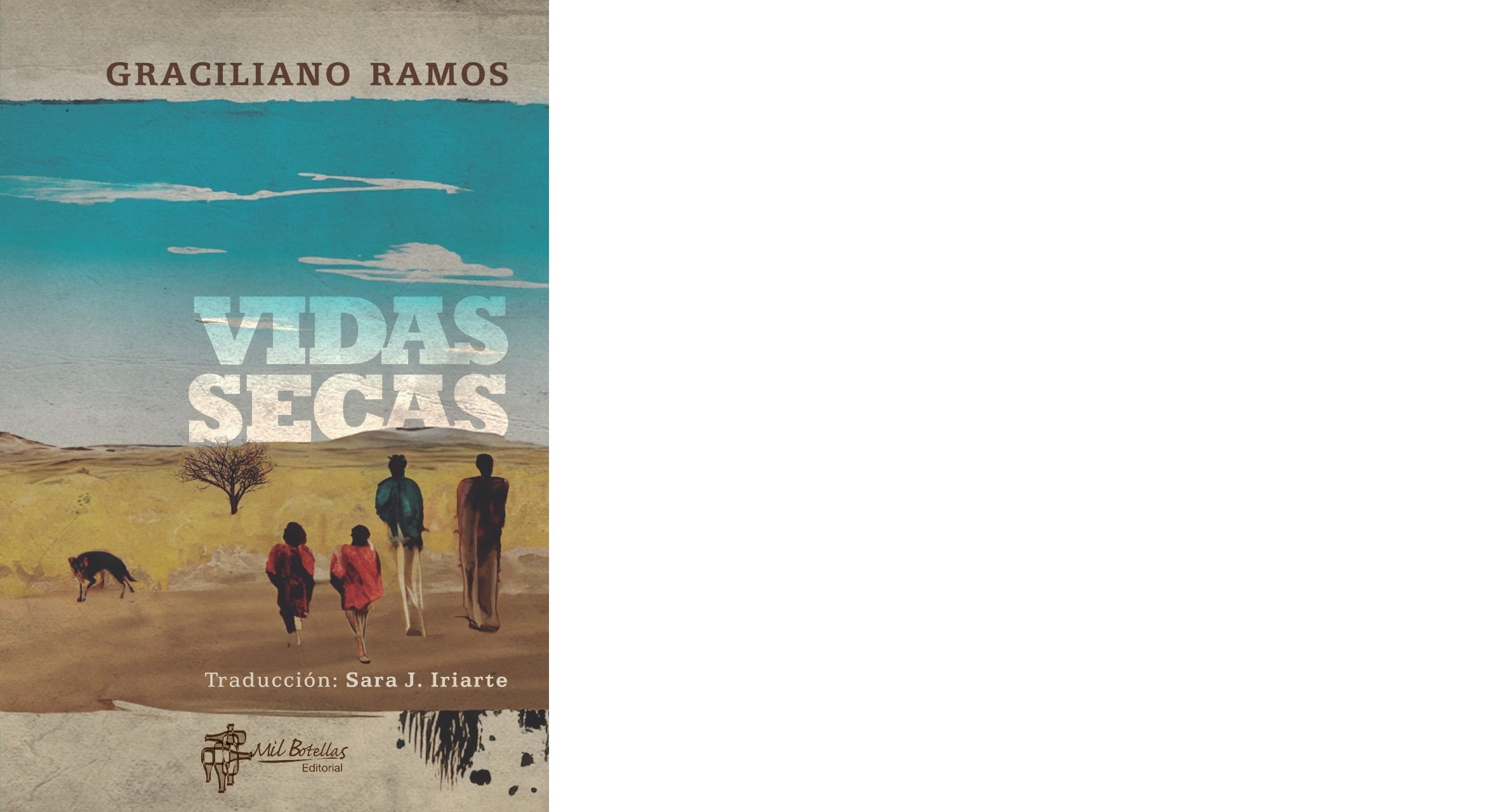
Vidas secas
Graciliano Ramos
Traducción de Sara J. Iriarte
Mil botellas, 2024
102 págs.
