Quien espere una bitácora, una crónica paisajística o el gesto etnográfico del escritor en tránsito encontrará, en cambio, un acto de resistencia poética. En Viaje a Armenia, Ósip Mandelstam no narra una travesía: la disloca. Lo que se ofrece, así, no es la Armenia como objeto de descripción, sino como campo de operaciones líricas. Un territorio más alegórico que geográfico, donde el lenguaje se comporta como una materia en combustión.
Publicado en 1933, después de años de censura, humillación y auto-confinamiento, Viaje a Armenia fue el resultado de una suerte de exilio voluntario que le permitió a Mandelstam respirar fuera de Moscú, aunque sólo por un instante. Cuando en 1930 Ósip Mandelstam emprende su viaje al Cáucaso, lo hace no por gusto, sino por necesidad. La URSS lo había convertido en un poeta al borde del silencio: vigilado, censurado, acorralado por la imposición del realismo socialista y por la progresiva militarización del lenguaje. Armenia se le ofrece como una pausa tensa, como una suspensión del ruido de Moscú, como un eco distante de una cultura anterior a la injerencia soviética. Pero el gesto del viaje no es una huida; es una tentativa, un experimento, casi una provocación.
Si bien resulta inseparable del momento histórico que lo enmarca, reducir Viaje a Armenia a un documento político o a una escritura en clave sería negarle su principal apuesta: deshacer toda transparencia, toda legibilidad programática. Si hay una crítica al sistema, está encarnada en la sintaxis. Si hay un testimonio, es el del lenguaje que se repliega sobre sí mismo, que tartamudea y se disloca. Mandelstam escribe como si cada palabra implicara una disputa con el lenguaje mismo. En ese sentido, Viaje a Armenia puede leerse como una última defensa del poeta frente a la asfixia ideológica del momento: escribir sin concesiones, aun cuando la lengua se esté desmoronando bajo sus pies.
Lo primero que desorienta es el estilo. Los fragmentos se suceden con la lógica de una revelación errática: un monasterio, un rostro, una palabra en una lengua desconocida. De ahí que la experiencia se registre menos como anécdota que como embestida sensorial. Mandelstam escribe como quien traduce un sueño a un idioma todavía por inventar. Sus imágenes –densas, opacas, casi minerales– son inmunes al rápido esclarecimiento: “Los canastitos de piedra de sus jardines son el más distinguido regalo para una soprano ligera en un concierto de beneficencia”.
El poeta busca menos captar la esencia del lugar que dejarse rozar por su extranjería. Su atención, así, se dirige tanto a lo visible como a lo indecible. Las piedras, las lenguas, los rostros, los alfabetos, los templos: todo comparece en el texto como un vestigio y una promesa. Por eso la Armenia de Mandelstam no es un objeto de contemplación, sino una interlocutora silenciosa: el lugar donde la escritura debe reinventarse para no ceder a la parálisis. Y lo que el poeta explora no es una cultura ajena, sino los límites de su propia percepción. Cada palabra del libro, en ese sentido, se erige como una tentativa tan fallida como obstinada de nombrar lo que se resiste a ser dicho.
Mandelstam subvierte la sintaxis rusa, la tuerce, la vuelve porosa. Lo hace no por capricho, sino porque intuye que toda lengua, para ser libre, debe recordar su extranjería. Así, el poeta escribe desde una tensión irresoluble entre el lugar que habita y el lenguaje que lo atraviesa. Por eso, incluso cuando habla del sol, del polvo, del sabor del pan o de los alfabetos cuneiformes, lo que se juega en el texto no es el motivo circunstancial, sino la respiración. Una respiración que Fulvio Franchi –que ya había hecho lo propio con Cuadernos de Vorónezh– busca recrear en nuestra lengua, asumiendo el riesgo de cierto fragor de engranajes.
En cierto sentido, Viaje a Armenia es el claro reverso de un libro como Viaje a Italia. Mientras Goethe se reencuentra con la armonía clásica añorada, Mandelstam se enfrenta a la desintegración. Es más: Mandelstam encuentra en el paisaje armenio un espejo en ruinas; un palimpsesto quebrado de civilizaciones antiguas, un eco del pasado cristiano, persa y grecorromano –precisamente aquellas culturas que Stalin y su corte de burócratas deseaban erradicar. Para Mandelstam, Armenia es una sinécdoque de la memoria cultural, del alma histórica que aún sobrevive, aunque herida, en los márgenes del imperio soviético. De ahí que Viaje a Armenia no sea una obra de conocimiento, sino de extravío. Su belleza está hecha de disonancia.
Lejos de ofrecer una narración continua, Viaje a Armenia se organiza como una constelación de visiones. “El viaje de Mandelston es extraño,” –dice el formalista Víctor Shklovski en el posfacio que acompaña a esta edición– “como si coleccionara ecos”. Su mirada no ordena el mundo: lo amplifica: “Yo extendí la vista y sumergí la mirada en la ancha copa del mar, para que brotasen de ella todas las lágrimas y partículas de polvo”. Y en ese gesto aparece, también, una forma de resistencia política; en el contexto soviético de los años treinta, escribir sin obedecer a las reglas del realismo socialista era ya una forma de insurrección. La Armenia de Mandelstam no es la que figura en los mapas del Kremlin, ni la que ilustran los folletos propagandísticos. Es una Armenia oculta, descentrada, que no se deja traducir al discurso oficial.
Por eso este texto fue mal leído, cuando no directamente silenciado. Para la maquinaria cultural soviética, Viaje a Armenia era ilegible, indeseable. No ofrecía un retrato heroico ni una apología de la integración nacional. Su voz era demasiado oblicua, demasiado libre. La prosa de Mandelstam no podía ser funcional al régimen, y ese desajuste le costó caro. En 1934, apenas cuatro años después de este viaje, sería arrestado. Su poema contra Stalin –ese “montañés del Kremlin con dedos de oruga”– lo condenó al ostracismo, al hambre, al gulag. Moriría en un campo de tránsito cerca de Vladivostok en 1938. Que este texto aún esté animado por un impulso erótico hacia el mundo, hacia el roce de las palabras, es algo que asombra. En este sentido, sus páginas ofrecen una lección involuntaria: escribir no es comunicar, sino hallar una manera de soportar la opacidad del mundo, la torpeza de los signos, el peso de cada verbo. Y hacerlo no desde un temple resignado, sino desde una forma secreta de fervor. No hay ningún consuelo en esto, pero sí una obstinada convicción. La de no ceder ante la materia rugosa del mundo.
23 de abril, 2025
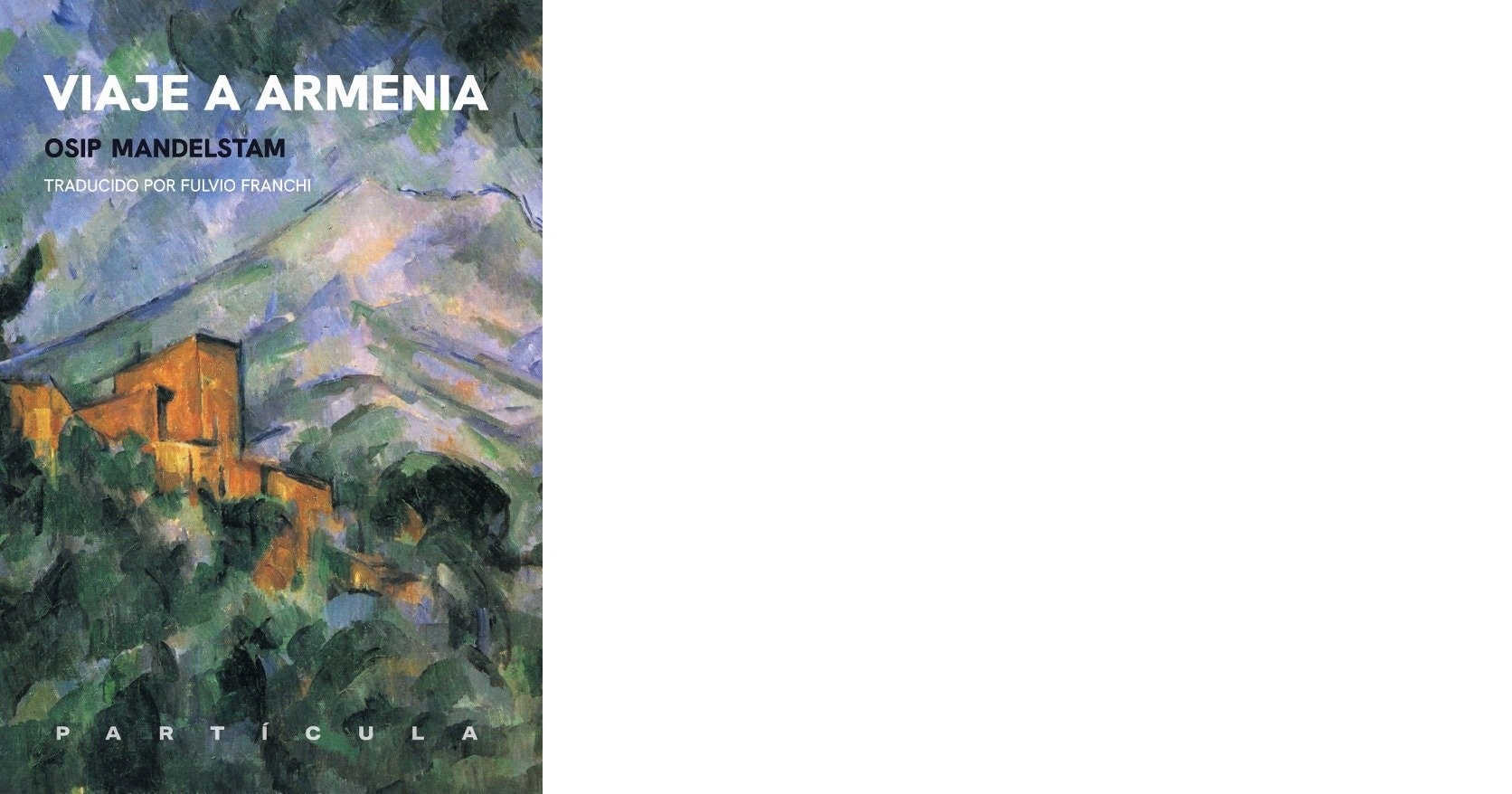 Viaje a Armenia
Viaje a Armenia
Ósip Mandelstam
Traducción y prólogo de Fulvio Franchi
Partícula, 2024
96 págs.
