Se ha contado en tantas ocasiones, es casi un lugar común, y sin embargo, resulta ineludible. Veamos. Verano de 1945 (o acaso marzo de 1946), Irlanda. Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, durante la que desempeñó tareas en la resistencia francesa, Samuel Beckett regresa a su tierra natal como voluntario de la Cruz Roja; allí visita a su madre, a quien no veía desde el inicio del conflicto bélico. A partir de acá los hechos divergen de acuerdo a la versión que tomemos como referencia. Según La última cinta de Krapp, la revelación ocurre en un muelle, una noche tormentosa de marzo. Al menos eso dice uno de los parlamentos que el propio Krapp ha grabado en algún momento indiscernible de su pasado y que, en el presente de la obra, se empeña en escuchar fragmentariamente. Oímos (o leemos) las siguientes palabras: "veía claro, en fin, que la oscuridad que yo siempre había luchado encarnizadamente por ocultar es, en realidad, mi más...", interrumpe la grabación, luego insulta y desconecta el reproductor, dejando la frase incompleta. La tenacidad de James Knowlson, su biógrafo, logró que años más tarde Beckett le refiera no sólo el fragmento elidido ("querido aliado"), sino también otra versión del episodio, más prosaica en este caso, en donde la revelación ─o el "memorable equinoccio", en palabras de Krapp─ habría tenido lugar en una habitación del hogar materno. Sea como fuere, a partir de allí Beckett acepta aquella zona de sí que hasta entonces había acallado: la incertidumbre, la oscuridad.
Todos los exégetas coinciden en señalar dicho episodio como un punto de inflexión en su obra puesto que le habría permitido emanciparse del magisterio de Joyce; el mismo Beckett se encargaría de confirmarlo: "Comprendí que mi camino, al contrario, era el empobrecimiento, la renuncia y emancipación del conocimiento; era restar más que sumar". Para Joyce, la literatura representaba la "afirmación incesante del espíritu"; Beckett, en cambio, recelaba de palabras tan altisonantes, al igual que T. S. Eliot, concebía la escritura como una huida de la personalidad. Políglota consumado, la adopción del francés como lengua literaria será la mayor consecuencia de este cambio. El francés, según sus dichos, le permitía empobrecer su estilo. Impotencia, ignorancia: retengamos estas palabras.
Lo primero que Beckett escribe en francés (si descontamos un puñado de poemas) consiste en unos ensayos sobre pintura en donde, con la excusa de analizar las obras de los hermanos Van Velde, boceta los rudimentos de la obra por venir. En Pintores del impedimento, por caso, se pregunta: "¿qué queda de representable si la esencia del objeto es sustraerse a la representación?" Y responde: "Quedan por representar las condiciones de esta sustracción". Se trata de dar cuenta del proceso de degradación en que el referente se licua, la identidad se eclipsa y si acaso queda un resto, este bailotea en la incertidumbre; proceso que puede homologarse a la descomposición analítica: si a una silla le quitaramos una pata, ¿seguiría siendo una silla? ¿Y si le quitáramos dos, tres patas y el respaldo?, etc. De ahí a la trilogía de novelas Molloy, Malone muere El innombrable, hay apenas un paso.
 Samuel Beckett por Juan Carlos Comperatore
Samuel Beckett por Juan Carlos Comperatore
Entonces, Molloy. Escrita en 1947, llega ahora en una notable versión rioplatense a cargo de Matías Battistón, quien tradujo también los otros volúmenes de la trilogía para las suntuosas ediciones del sello Godot. Suerte de díptico desmembrado, las dos partes que componen la novela se trenzan en una cinta de Moebius. En la primera, un sujeto (permítasenos el exceso) dice no recordar cómo ha llegado hasta la habitación de su madre, lugar donde ahora vive; tal vez en ambulancia, aunque no es seguro, como tampoco es seguro cuál sea su nombre. Su peculiar relación con la lengua no lo hace más sencillo, puesto que ha olvidado "la ortografía y [...] la mitad de las palabras"; estas últimas se asemejan, frecuentemente, al "zumbido de un insecto". A pesar de sus dificultades, insiste en reconstruir, en la medida de lo posible, las circunstancias del viaje y así poder dar cuenta de su presente. Aunque preferiría, eso sí, realizar el inventario de sus escasas pertenencias, mientras aguarda el instante anhelado en que todo haga silencio. Un hombre, siempre el mismo, llega los domingos a retirar lo que este sujeto, llamémoslo Molloy, se ve impelido a escribir y que es, en definitiva, lo que estamos leyendo. Molloy, dicho sea de paso, escribe como si hablara, no porque su escritura sea una mimesis de la oralidad, sino porque la concibe como irreversible, es decir, no pasible de modificación alguna. Se trata de una escritura repleta de oraciones adversativas, que no sólo colocan en entredicho y aplazan lo relatado (como en Kafka), sino que se estiran hasta languidecer o quedar truncas; cuestionan, entonces, ya no sólo el sentido de la frase, sino, además, el significado de las palabras.
En la segunda parte, el agente Jacques Moran recibe (¡también un domingo!) el encargo de investigar la desaparición de Molloy. El contraste entre ambos no puede ser más marcado. Moran tiene un hijo, innumerables posesiones, sintaxis coherente y una organización del texto en párrafos. En el comienzo, al menos. Sin saber muy bien cómo, irá perdiendo cada una de sus propiedades hasta perderse a sí mismo. Quedarán, por supuesto, los apéndices ortopédicos beckettianos (sombreros, muletas, bicicletas, paraguas), cuya función, tal como entrevé Molloy, quizá sea "restaurar el silencio". La degradación de Moran lo asemeja cada vez más al tullido y afásico Molloy. Y hay quien prefiere leer la primera parte como continuación o consecuencia lógica de la segunda. No faltan indicios que abonen esta hipótesis. "El fin", dice Hamm en Fin de partida, "está en el comienzo y sin embargo continuamos". Pero con Beckett, ya lo hemos visto, conviene no estar muy seguro.
Se ha dicho que en Molloy no hay hechos. Error. Está repleto de ellos, sólo que tan pequeños e insignificantes que parece no tener sentido mencionarlos. Pero cómo llamar sino al empeño de Molloy en describir la búsqueda de un sistema para succionar, de a una por vez y sin repeticiones, las dieciséis piedras (guijarros, en realidad) que guarda repartidas equitativamente entre sus cuatro bolsillos. O al método de comunicación a fuerza de golpes en el cráneo de la madre. O a la farragosa descripción de un modo de caminar o de montar una bicicleta. Beckett, es cierto, adelgaza la peripecia, estira y comprime el tiempo, borronea los contornos del espacio hasta alcanzar la abstracción o admitir la paradoja de un terreno llano e irregular a la vez. Pero eso no quiere decir que nada pase. Pasa, eso sí, esa nada a la que se aferra desde siempre esa "galería de moribundos" que son sus personajes. Hay algo exasperante en la entrega desmedida por examinar fruslerías y que remite, inevitablemente, a la comicidad gestual del cine mudo. Un crítico sagaz como Hugh Kenner reconoció esta faceta de Beckett al incluirlo (junto con Flaubert y Joyce) dentro de los "comediantes estoicos", aquellos que considerando un número finito de elementos, lo agotan mediante permutaciones. En Beckett, por supuesto, se trata de una cantidad exigua.
Y, entonces, ¿por qué escriben? Para librarse de la tarea de escribir, tal vez. O para arropar, sin desmentirlo, el caos que los envuelve. Dice Molloy: "No querer decir, no saber lo que se quiere decir, no ser capaz de lo que se cree querer decir, y siempre decir o casi, eso es lo que importa no perder de vista, en el calor de la redacción". Hacer de la imposibilidad un predicamento, sí. Allí están Molloy, Moran (y también Malone, el innombrable y tantos otros) para demostrarlo. Todo cesa, dice Beckett, sin cesar.
29 de julio, 2020
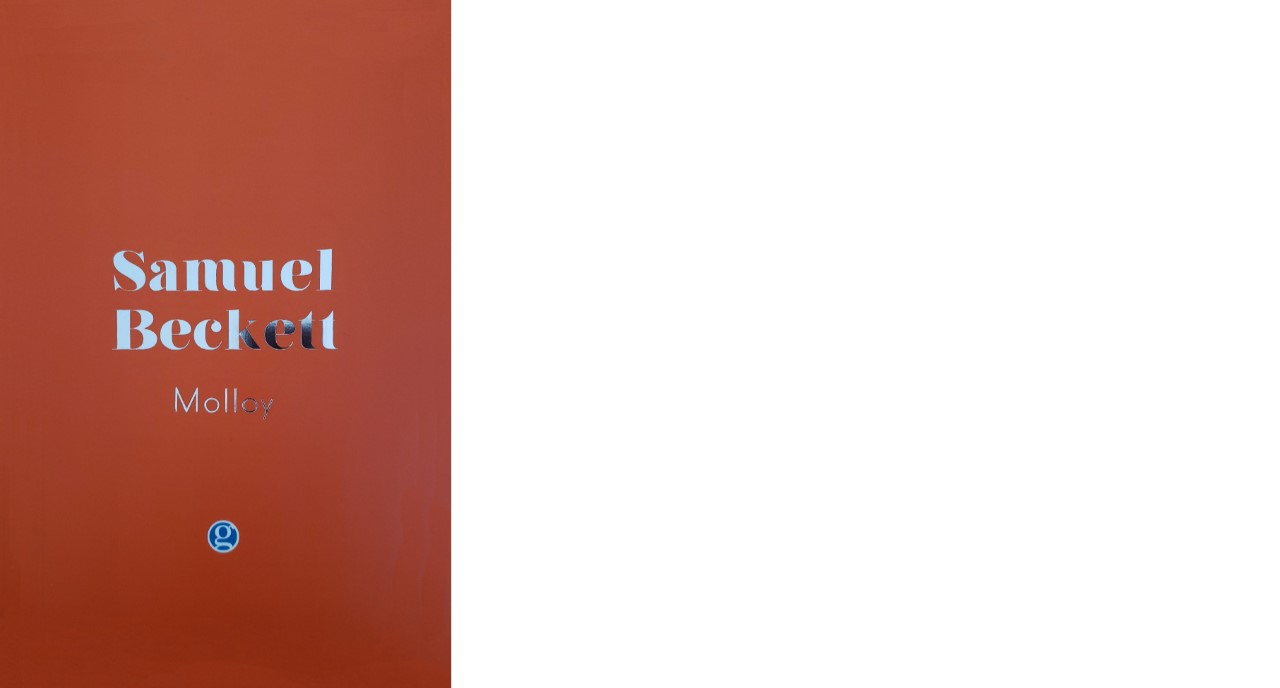 Molloy
Molloy
Samuel Beckett
Traducción de Matías Battistón
Godot, 2020
200 págs.
